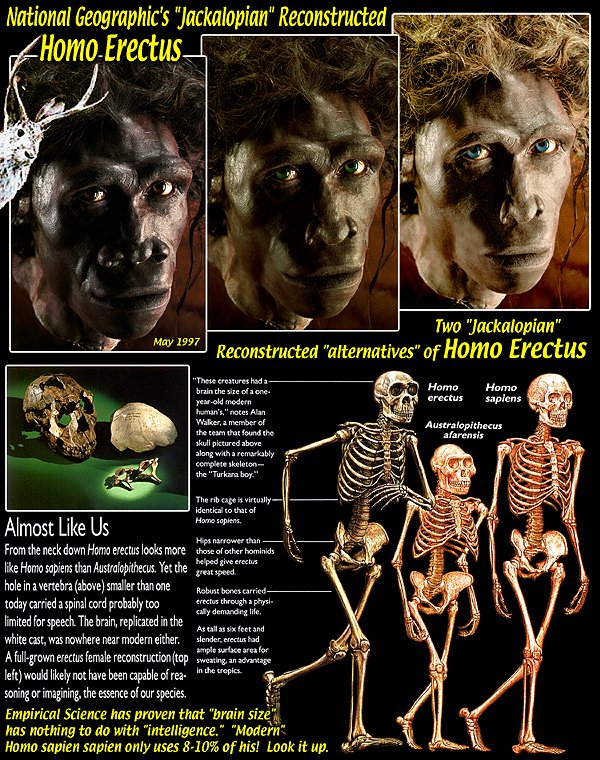El olor
de la tela quemada le resulta más desagradable de lo esperado, pero el
contraste del fuego con el negro del tejido hace que se quede mirando absorto
como arde una parte de su vida. El crepitar de las llamas decrece al mismo
ritmo al que se consumen los hilos, enredados unos con otros, fundiéndose con
algún componente de plástico -seguramente el que deja ese olor- en una maraña
imposible de descifrar.
Recuerdo
el rastro de su perfume anunciando… no sabía el qué. Su voz revelando su boca,
entreabierta, augurando… tampoco lo sabía. ¿Tienes fuego? Qué manido suena, lo
sé, pero lo cierto es que así comenzó todo. Son tantas las cosas que empiezan
de una forma tonta. Y sí, tenía fuego, tuve fuego durante los diez meses en los
que ella llenó mucho más de lo que ocupaba. Pero de eso no fui consciente hasta
mucho después.
Él
ya no se acuerda del color de sus ojos. Son tantas las cosas que ha olvidado.
Otras no. El poco tiempo que compartían no leía, apenas comía, sólo dormía
cuando ella lo hacía… todo su tiempo era para ella, como si intuyera que
llegaría un momento como éste, en el que quemaría todo lo que la traía a su
memoria. Rayuela, un cuaderno negro por estrenar, un foulard rojo, sus
pendientes, los vaqueros, unas medias olvidadas… está quemando todo lo que ella
dejó allí, incluso, las sábanas que sólo usaba cuando dormía con ella. A su
memoria vienen aquellos días en los que casi no tenía a tiempo para lavarlas.
En los últimos tiempos, apenas si salían del armario.
Aquel
primer invierno fue vertiginoso: siempre tuvimos la sensación de que nos
robaban el tiempo. Aunque salía a diario con la moto, sólo o con amigos, los
fines de semana los exprimíamos juntos. Pero al llegar la primavera, como todos
los años, empecé a organizar los viajes a las reuniones moteras: Carapinheira,
Taluyers, Hendaya… además de las clásicas en España. Nuestros tiempos se
distanciaron, nosotros no. Igual fue difícil para ella; para mí, lo era. Pero
no pensábamos, sólo vivíamos el momento, nos perdíamos en el presente, el
futuro parecía lejano. Nunca se me ocurrió pensar que un día, simplemente, no
habría mañana.
Hace
ya un mes desde que ella se fue y él aún cree oír sus pasos leves arrancando
quejidos a la madera vieja, ver su silueta recortada por la luz de la noche
entrando por el ventanal, notar su hueco en la cama. A veces, algunos
amaneceres, en ese punto en el que se funden la vigilia y el sueño, está seguro
de sentir su aliento en la nuca. Pero se despierta, y aunque hubiera jurado que
las sábanas seguían oliendo a ella, la cama vacía le recuerda que ya no está.
Por eso hoy lo quema todo, cree que así podrá deshacerse de su recuerdo. Pero
ahora que todo ha ardido, ahora que sabe que no queda nada suyo, sigue
sintiéndola sabiendo que no ha servido de nada ese juego catártico destinado a
relegarla al olvido.
Estábamos
en Müllheim, otro septiembre más. Me había costado irme, ni siquiera me
apetecía, pero no podía dejar de hacerlo, siempre lo había hecho. Aunque me
moría de ganas de estar con ella, simplemente pensé… la semana siguiente.
Habían pasado más de tres desde la última vez que pudimos estar juntos y varios
días desde que recibiera el último mensaje. No me extrañó: los problemas de
cobertura eran habituales en ruta. Cuando al final llegaron todos los mensajes
acumulados, no eran de ella. Ya ni recuerdo quién los envío ni lo que decían.
Sólo recuerdo que no llegué a tiempo. Y sé que es absurdo, pero desde entonces
la moto se cubre de polvo en el garaje y yo no puedo dejar de pensar que, si
hubiera dormido conmigo, quizá sí habría despertado. O quizá, no, pero al menos
habría dormido conmigo.
La
ventana abierta cambia el olor del pasado quemado por el del frío de la noche.
Desnudo, tirita frente a la ventana que cierra lentamente, mientras su mirada
se pierde en la nieve de la montaña que una luna llena de invierno, revela con
luz clara y fría. Era esa noche perfecta, la que habían soñado tantas veces:
madera, luna, nieve, fuego… Sólo faltaba ella, iluminando el negro que nunca
más volvería a tener su cama.